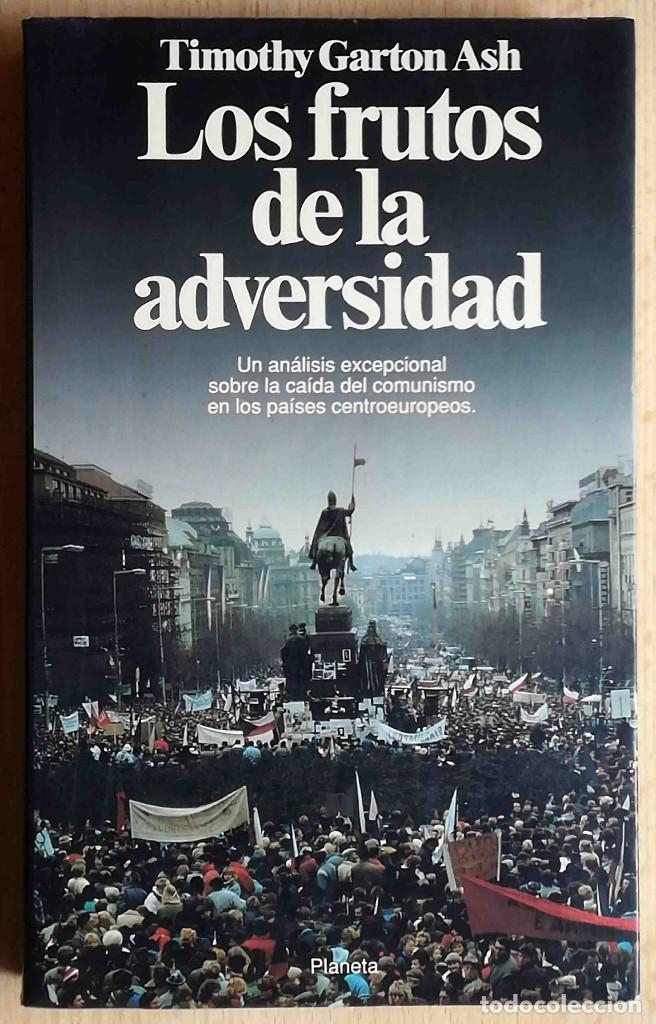PARABOLAS
EN TORNO A LOS CIENTO DIEZ MILLONES DE MUERTOS DEL SIGLO XX
SOLZHENITSYN
ANUNCIA EL APOCALIPSIS
Por Juan Pedro QUIÑONERO.
MADRID, 22.
Alexander
Solzhenitsyn anuncia el apocalipsis, la catástrofe, que
en menos de veinte años llevará a la ruina a la civilización occidental. Desde
su famosa Carta a los dirigentes de la Unión Soviética, publicada en 1974,
hasta hoy, sus acusaciones se han hecho más graves y pesimistas. El sábado
pasado, en una improvisada rueda de Prensa celebrada en los estudios de
Televisión Española de Prado del Rey, anunció de nuevo el fin de nuestra
cultura, el fin de la Humanidad: «Sí no se restauran los valores espirituales,
si no se consigue el difícil equilibrio entre el desarrollo industrial y los
valores morales que hicieron posible las civilizaciones, la Humanidad está
destinada a sucumbir.»
Sus profecías de muerte y
destrucción no tienen antecedentes en la literatura contemporánea. Ni Céline
imaginó el desastre planetario que Solzhenitsyn evoca implacablemente. Octavio
Paz, quizá el crítico literario más ilustre de la lengua castellana, en los
tiempos modernos, no ha dudado en recurrir a los escritores del Antiguo Testamento
para hacemos comprender cuál es el alcance de las maldiciones que Solzhenitsyn
reconstruye escribiendo acerca de El archipiélago Gulag: «A veces,
como entre los tercetos de Dante, aunque la prosa del ruso es más bien pesada y
su argumentación prolija, oigo la voz de Isaías y me estremezco y rebelo;
otras, oigo la de Job, y entonces me apiado y acepto. Como los profetas y como
Dante, el escritor ruso nos habla de la actualidad desde la otra orilla, esa
orilla que no ni? atrevo a llamar eterna, porque no creo en la eternidad.
Solzhenitsyn nos habla de lo que está pasando, es decir, de lo que nos pasa y
nos traspasa. Toca la historia desde la doble perspectiva del ahora mismo y del
más allá.»
Es difícil rastrear las
huellas de los géneros literarios, donde situar esas pesadillas de muerte. Es
necesario recurrir a la apocalíptica judía anterior al cristianismo, que
culmina en el Apocalipsis de San Juan y su discurso sombrío, donde se escuchan
profecías orientales, anagramas ininteligibles, lamentaciones sin fin. O a la
literatura milenarista medieval, con la Danza de la Muerte esparciendo una
leyenda de maldición. En los tiempos modernos no existe un texto literario
cuyas acusaciones a la civilización occidental sean tan absolutas y
definitivas. No en vano Solzhenitsyn inicia sus discursos evocando los ciento diez
millones de muertos cuya sangre ha sido derramada en nuestro siglo. Cifras sin
antecedentes en la vida del planeta, rastro de crímenes sin igual en la historia
del hombre, sombra fantasmal que amenaza la vida moral de las civilizaciones.
(En castellano, el documento más estremecedor, estadísticamente, sobre estos
asuntos, se llama El libro de los muertos del siglo XX, de Gil Elliot,
editado por Dopesa.)
AMENAZA PLANETARIA
Entre la guerra civil
rusa, la formación del Estado moderno tras la revolución, las purgas
stalinistas y los muertos de la segunda guerra mundial murieron en Rusia más de
cincuenta millones de individuos. La primera guerra mundial costó al planeta
diez millones de muertos. Y los restantes conflictos de nuestro siglo suman
otros diez millones de muertos. En China murieron, en setenta años, veinte
millones de personas. Tal es el holocausto de sangre y destrucción de donde
parten las profecías de Solzhenitsyn. Que comentó a los periodistas madrileños.
«La crisis de la Humanidad es global, planetaria. No es una cuestión
política. Incluso la contra posición Este-Oeste es relativa. En esencia, ambas
sociedades se encuentran enfermas: el materialismo es la plaga, la enfermedad,
que corroe la civilización postindustrial. La ausencia de altura moral de nuestros,
pueblos, nuestra civilización. Y esto puede costar incluso la vida del hombre
en el planeta.»
En las literaturas
romances posteriores a la caída del Imperio Romano no existe un texto literario
que lance anatemas tan vastos. En las literaturas anglosajonas, quizá sólo
Matthew Arnold imaginó una decadencia paralela. En Culture and Anarchy
(un texto canónico de la tradición inglesa del XIX), Arnold anunció igualmente
que Occidente caminaba hacia la barbarie si no conseguía restaurar lo que
Arnold llamaba «hight ideals», los altos ideales, los principios morales
y espirituales que hicieron posible nuestra civilización y que los héroes de
Plutarco encarnan en todo su esplendor.
Solzhenitsyn cree que los
orígenes de este proceso nacen con la Edad moderna, quizá en el barroco,
comentando: «En la Edad Media, el hombre exigía en nombre del espíritu. La
vida moral y espiritual regia los destinos de las comunidades. El espíritu
llegó a aplastar la naturaleza física. La parte material se sublevaba. Con el
advenimiento de los tiempos modernos, el viraje fue natural y muy violento.
Desde entonces, la Humanidad no ha sabido conjugar la protesta y el espíritu.
En nuestro siglo, la aceptación de la materia, el materialismo, ha llegado
hasta extremos inconcebibles. Y la vida espiritual ha sido aplastada, condenada.»
JUVENTUD RELIGIOSA
No obstante, las
profecías de Solzhenitsyn, como es sabido. también tiene un rostro político: «No
puedo nivelar el totalitarismo occidental y el comunista. En Rusia, el
comunismo ha creado una sociedad de esclavos sin igual en la historia de las
civilizaciones. Ambas han perdido lo único que justifica la vida del hombre,
pero los comunistas persiguen por hacer fotocopias, por viajar, por comprar
periódicos extranjeros. Los crímenes contra la libertad privada son
inimaginables para la opinión progresista occidental, que algún día, cuando
escache en su propia carne la voz de los verdugos, podrá comprender. Cuando
recibí el premio Nobel todavía creía que la literatura podía transmitir valores
de la experiencia, podía ayudar a hacernos más libres, descubriendo los
crímenes que ha cometido el hombre contra el hombre. Ahora, lo dudo. No creo en
ese espejismo. Los especialistas de la historia pre-revolucionaria rusa están
de acuerdo en estimar que durante los ochenta años que precedieron a la
revolución, es decir, durante los años más sangrientos para la causa
evolucionaría, y cuando se perpetraron los mayores atentados contra la vida del
Zar, se ejecutaban aproximadamente a diecisiete personas por año. La
Inquisición española, en su apogeo, hizo perecer a unas diez personas por mes. En
mi «Archipiélago» recuerdo un libro, publicado en 1920 en el que su
autor hacia un recuento triunfal de las actividades revolucionarlas: en 1918 y
1919, cada mes eran ejecutadas más de mil personas sin proceso. Durante el
terror stalinista, entre 1937 y 1938, d dividimos el número de víctimas
ejecutadas por el número de meses, se obtiene una cifra superior a los cuarenta
mil muertos mensuales. Anarquistas. industriales, niños, ancianos,
comerciantes.... una marea de muerte sin igual en la historia de la Humanidad».
Solzhenitsyn habla de modo torrencial. Hace una pausa y continúa: «Occidente
no ha comprendido nunca ese laberinto criminal. Occidente no imagina los
procesos espirituales que tienen lugar en Rusia. La persecución ideológica, espiritual,
religiosa, sólo es comparable con la de los primeros mártires cristianos. Y esa
persecución sangrienta, despiadada, ha reafirmado la religión, que sale
favorecida de ese clima de paranoia policial. La juventud occidental es atea y
tiende al socialismo. La juventud de mi país está contra el socialismo y es más
religiosa.»
ACABAR CON LA
CIVILIZACION
El profeta ruso no se integra
en las tradiciones culturares de Occidente. Su repulsa moral no pertenece ni a
la tradición democrática jeffersoniana, y su ética espiritual está muy lejos
del doctrinarismo de Saint-Just. No propone una sociedad nueva conoce ni un
camino político que encarne en su mística espiritual. Sus profecías son lúgubres
como las prescripciones del Levítico: «Occidente ha perdido el sentido de las viejas palabras..., democracia, libertad,
justicia, totalitarismo… nada significan ya…es difícil comprender el
significado moral de una sociedad donde viajar puede ser un crimen, donde
fotocopiar la página de un libro puede costar diez años de cárcel, donde los manicomios
albergan a los espíritus libres, donde las huelgas se bañan en sangre... Ustedes
los occidentales no comprenden: están perdidos. El Gobierno chileno dejó escapar
a diecisiete revolucionarios… que huyeron a Rumanía. ¡Pero de allí no sabían cómo
escapar!... Terroristas de Quebec intentaron refugiarse en Cuba: pero allí el
terror policial les obligó a huir de nuevo... La prensa progresista tiene
los ojos cerrados, no dice nada de esto... Sin embargo, si no restauramos los
valores espirituales, si no renunciamos al hedonismo de las sociedades
industriales, la población mundial será arrasada por una destrucción masiva en
las primeras décadas del próximo siglo, apenas dentro de veinte años. El futuro
de nuestro planeta nunca ha estado tan amenazado ni ha estado en manos de menos
hombres, que pueden acabar con el resto de la civilización.»
EN CASTELLANO NO HAY
TRADUCCIONES
Solzhenitsyn no ignora
los procesos ideológicos, los turbulentos debates que suscitan sus acusaciones:
«Sí. Es cierto. Se publican libros con mi nombre, que en ocasiones yo
desconozco. En castellano, por ejemplo, apenas soy conocido. Todavía no existen
en España unas traducciones verdaderas que ofrezcan al lector de su lengua
garantías mínimamente exigibles para el conocimiento de mi obra. Mis libros se
han traducido tan mal, que el lector no puede conocerme. De ahí, igualmente, que
me resista a las ruedas de Prensa: yo expongo mis ideas y luego los periódicos
tergiversan mis palabras, mis ideas. Yo les pediría, por favor, que si sus
periódicos no publican todas mis palabras, que renuncien a escribir sus artículos.
Es mejor el silencio que cortar y manipular las opiniones.»
Cuando Solzhenitsyn dice
que «el mundo libre está al borde del colapso, alentado por sus propias
faltas», retorna de nuevo a la tradición apocalíptica al margen de
doctrinas, ideologías, escuelas literarias. Su discurso, como comentaba Octavio
Paz, oscila entre Isaías y Job. Una legendaria maldición que en nuestro siglo
tiene un rostro político.
Escribe Paz, el poeta
mejicano, antiguo trotskista, en torno al libro más famoso de Solzhenitsyn: «Archipiélago
Gulag asume la doble forma de la historia y del catálogo. Historia del origen,
desarrollo y multiplicación de un cáncer que comenzó como una medida táctica en
un momento difícil de la lucha por el Poder y que terminó como una institución
social, en cuyo funcionamiento destructivo participaron millones de seres, unos
como víctimas y otros como verdugos, guardianes y cómplices. Catálogos:
Inventario de los grandes —que son también grados en la escala del ser— entre
la bestialidad y la santidad. Al contarnos v el nacimiento, los progresos y las
metamorfosis del cáncer totalitario, Solzhenitsyn
escribe un capítulo, tal vez el más terrible, de la historia general del Caín
colectivo; al relatar los casos que ha presenciado y los que le han referido
otros testigos oculares —en el sentido evangélico de la expresión—, nos entrega
una visión del hombre. La abyección y su contrapartida: la visión de Job en el
muladar: no tiene fin.»
***
ALGUNAS
ANOMALIAS
MADRID, 22.
(INFORMACIONES.)
La aparición de Alexander
Solzhenitsyn en el programa «Directísimo», que dirige y presenta José
María Iñigo, el sábado pasado, puso de manifiesto una evidente falta de
organización por parte de los órganos responsables de Televisión Española, y
unas desafortunadas dificultades a las tareas informativas de los reporteros
que cubrieron informativamente la figura del premio Nobel ruso.
Estos fueron algunos de
los hechos ocurridos:
—Prohibición a los
periodistas de entrar al estudio donde se emitió la entrevista con
Solzhenitsyn, abarrotado de público. El premio Nobel confesó a los periodistas,
más tarde, que su intervención había sido mutilada, «por razones de tiempo».
—Los periodistas que
tuvieron que seguir la intervención televisiva desde una «sala de Prensa»,
a mitad de la intervención de Solzhenitsyn. fueron invitados perentoriamente a
desalojar la sala, sin ningún tipo de explicaciones. «No es mi horario»,
comentaba el funcionario correspondiente.
—Cuando pudo celebrarse
la rueda de Prensa (que sólo fue posible gracias a Solzhenitsyn, ya que los
guionistas y funcionarios de «Directísimo» «secuestraron» al novelista,
impidiendo todo tipo de dialogo o contacto con los periodistas) no había un
sólo representante oficial de Televisión Española, de un mínimo nivel
administrativo. En la «sala de Prensa» ni siquiera había sillas suficientes para la
veintena de periodistas asistentes. Y el mismo Solzhenitsyn estuvo sentado
entre archivadores y mesas de oficina.
—La traducción simultánea
de las alocuciones de Solzhenitsyn hizo imposible entender largos párrafos de
la intervención del premio Nobel, que pidió perdón, personalmente, a los
periodistas, cuando se trataba de un fallo técnico que ningún responsable ni del
programa ni de Televisión se sintió obligado a justificar.
El tono monocorde, las
frases aproximativamente construidas de un flojo interprete, a punto estuvieron
de destruir la pasión y el significado del torrente de palabras que
Solzhenitsyn pronunciaba en ruso.
Todo este estado de cosas
quedó resumido en la única y ridícula pregunta que hizo al autor ruso el
presentador del programa, José María Iñigo: le preguntó qué le parecía vivir en
Suiza, paraíso de los millonarios occidentales…
***
LA
INTERVENCION DE SOLZHENITSYN EN «DIRECTÍSIMO»:
“Con
el triunfo del comunismo se inició la guerra del Estado contra el pueblo”
MADRID, 22.
(INFORMACIONES.)
EL escritor soviético,
residente en Suiza, Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura,
intervino el pasado sábado en el programa «Directísimo», de Televisión
Española. El escritor llevaba ya una semana, de absoluto incógnito, viajando
por España.
Al iniciar su
intervención, que duró cerca de tres cuartos de hora, el señor Solzhenitsyn se
refirió a los puntos de conexión entre España y Rusia, diciendo que «aunque
los españoles y los rusos no nos parecemos, podemos encontrar rasgos comunes en
nuestra historia. Si no fuese por Rusia y por España —que han sufrido a lo
largo de la historia dos invasiones, la de los mongoles y la de los
mahometanos—, la Europa de hoy no sería lo que es en la actualidad, ya que ganó
su independencia, s u historia, gracias a estas dos naciones».
Sobre la influencia de
España en su generación, dijo: «Debo decir que en mi historia sobre los
campos de concentración hablo de que encontré no pocos españoles. Eran niños
que fueron sacados de España, o revolucionarios que salieron de España al
terminar la guerra civil, marineros y pilotos.» Y añadió: «Debo decir
que España ha entrado en la vida de nuestra generación como la guerra amada de
nuestra generación. Los jóvenes de nuestra generación teníamos dieciocho o
veinte años cuando tenía lugar la guerra española. Como consecuencia de esta
ideología inhumana del socialismo, con esa fuerza con que fueron cogidas las
almas jóvenes de nuestros países, el tema de la guerra civil en España ocupó
lugar de prioridad en esas generaciones jóvenes rusas, a pesar de que en
aquellos momentos (1937-1938) sufríamos en la Unión Soviética el sistema
carcelario más terrible. En aquel entonces detenían a millones de personas
inocentes; fusilaban un millón de personas al año, sin contar con que nadie
hablaba del archipiélago Gulag, que ya existía: eran 12 ó 15 millones de
personas que estaban al otro lado de los campos de concentración. No obstante,
nosotros casi no hacíamos caso de la realidad que nos rodeaba y participábamos
en vuestra guerra civil con todo corazón. Para nuestra generación, nombres como
Badajoz, Guadalajara, el Ebro, la Ciudad Universitaria, Teruel, eran nombres
que considerábamos como propios. Y si nos hubiesen llamado, si nos lo hubiesen
permitido, nosotros hubiésemos hecho todo lo posible por venir y luchar por la
España republicana. Esto forma parte de la ideología socialista, que hace que
las almas sean atraídas y llevadas, sin que puedan ser conscientes de la
realidad de su propia situación, de su propio país, que dejan olvidado; se
trata de buscar un sistema abstracto.»
GUERRA CIVIL
El señor Solzhenitsyn
continuó: «He oído que vuestros emigrados políticos decían que la guerra
civil española ha costado medio millón de seres. No sé si esta cifra es exacta
o no; pero vamos a suponer que sea exacta. Tengo que decir entonces que en
nuestra guerra civil también murieron dos o tres millones de personas. Pero
vuestra guerra civil y la nuestra terminaron de distinto modo. En vuestro país
venció un concepto de vida cristiano, y debido a que querían terminar la guerra
y curar las heridas, todo termina ahí. En nuestro país venció la ideología
comunista, por lo que el final de la guerra civil supuso no el final de todo lo
que había ocurrido, sino el comienzo de lo que empezaba: comenzó la guerra del
régimen establecido contra el pueblo.»
El señor Solzhenitsyn
cita los datos reunidos por el profesor de Estadística ruso Kurdanov: de 1917 a
1959, 66 millones de personas muertas (de hambre en campos de trabajo,
asesinadas, ejecutadas) en la U.R.S.S.
LA DICTADURA
«Yo aconsejo
—agregó— que en Occidente se lean estos cálculos y la procedencia de las
cifras tan terribles sobre nuestros muertos. Vosotros pasasteis de lado y no
conocisteis lo que es el comunismo; puede ser para siempre o puede ser
temporalmente. Vuestros círculos progresistas dicen que el Régimen que tienen
ustedes es la dictadura. Llevo diez días viajando por toda España; viajo y
nadie me conoce y puedo observar cómo vive la gente, con mis propios ojos, y me
asombro. ¿Saben ustedes lo que es de verdad la dictadura? ¿Saben lo que se
esconde tras este nombre? Voy a poner un ejemplo que he vivido personalmente:
cualquier español no tiene por qué estar atado a su sitio y tiene libertad de
elegir la ciudad que le plazca para vivir. Los ciudadanos soviéticos no pueden
viajar libremente por su país; nosotros estamos en nuestras ciudades. Son las
autoridades locales las que deciden si uno puede marcharse, con lo que los
ciudadanos están totalmente a disposición de las autoridades locales, de la
Policía. Gracias a las presiones de la opinión pública mundial, están dejando
salir, con grandes dificultades, a una parte de los judíos; a los demás pueblos
no les dejan salir. Nos encontramos en nuestro país como en la cárcel. Yo he
visto Madrid y otras ciudades; más de doce ciudades españolas he visitado y he
visto que en los quioscos se venden los periódicos más importantes europeos. No
lo creían mis ojos. Si en nuestro país se pudiesen comprar los periódicos
extranjeros, diez manos se hubiesen lanzado a por ellos y los hubiesen
comprado. He visto también que cualquier persona, con cinco pesetas, se puede
hacer una fotocopia en la calle. Sin embargo, en nuestro país esto es
absolutamente imposible: está prohibido, de no ser para servicio del Estado; si
alguien lo intentase para sus necesidades particulares pueden condenarle por
actividades contrarrevolucionarias.»
AMNISTIAS
Y añadió: «Ustedes
tienen huelgas. En mi país, durante sesenta años, jamás ha sido declarada una
huelga. En los primeros años del Régimen, los que pretendían declararse en
huelga eran fusilados, aunque lo hicieran para solicitar mejoras económicas; a
otros, los metían en la cárcel por contrarrevolucionarios. Al tratar de
publicar en la revista "Nuevo Mundo" un cuento en el que figuraba la
palabra huelga, los rectores de la publicación —antes de llegar a la censura—
erradicaron sin contemplaciones dicha palabra.
Y yo pregunto a vuestros
progresistas: ¿Saben lo que es la dictadura? Si nosotros tuviésemos esta
libertad que tienen ustedes aquí, abriríamos los ojos y no acabaríamos de
creérnoslo. Hace sesenta años que no tenemos estas libertades. Recientemente he
visto que han tenido ustedes una amnistía —limitada, según sus políticos—, para
los luchadores que pelearon con las armas en la mano; a otros se les ha
reducido la mitad de la pena. Podría decirles que nosotros necesitamos una
amnistía, aunque fuera tan limitada como dicen que es esta de ustedes. Durante
sesenta años jamás hemos tenido en Rusia una amnistía. Nosotros íbamos a las
cárceles a morir en ellas. Muy pocos hemos podido regresar de estas cárceles y
contarlo todo. Tras esta experiencia, hemos liberado nuestras almas, hemos
recibido una vacuna contra el comunismo, mejor que nadie de Occidente.
Efectivamente, nos hemos librado del comunismo, pero lo hemos pagado muy caro.
Rusia se encuentra en una posición de vanguardia aun cuando reine la
esclavitud, ya que la experiencia que hemos conocido no la ha conocida todavía
Occidente. Vemos asombrados lo que pasa ahora en Occidente, lo vamos desde
nuestro pasado; es como si estuviésemos viendo el futuro que les espera a
ustedes. Todo lo que está ocurriendo aquí, ocurrió en nuestro país hace mucho
tiempo.»
HISTORIA EN OCCIDENTE
Sobre la interpretación
de su actual residencia en Suiza, “país en el que suelen refugiarse los
grandes millonarios del capitalismo y sus capitales” (en palabras del
presentador, José María Iñigo), el señor Solzhenitsyn respondió:
—Acabo de decirles que
Occidente es una sociedad de consumo. Nosotros, nuestra juventud, la hemos
pasado en la miseria. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, tuve una vez la
mala suerte de sentarme en una silla que tenía una mancha de tinta que afectó a
mi pantalón; durante cinco años estuve con los mismos pantalones, porque no
había posibilidad ni de limpiarlos ni de cambiarlos.
Cuando cualquier hombre
soviético llega a Occidente, incluso en los países menos ricos, incluso en los
países considerados como pobres, tenemos el sentimiento de que algo nos ahoga.
Nosotros no podemos ver cómo se tiran la comida y los restos de comida; no
podemos ver cómo se queda la comida en las mesas; no podemos comprender cómo se
tiran también las migajas de pan. Por ello, cuando me preguntan por qué vivo en
Suiza, respondo que en nuestros países vivimos como prisioneros, y que si
mañana tuviese la posibilidad de regresar a nuestro país, miserable y
hambriento, mañana regresaríamos, no obstante.
La Prensa socialista
suele especular —le gusta— en el sentido de que Solzhenitsyn ha venido a
Occidente y se ha transformado en un millonario. Cuando yo pasaba hambre allí,
no decían que pasaba hambre. Sólo mentían diciendo que allí se come todo lo que
se quiere. Efectivamente, tengo unos honorarios bastante grandes, pero la mayor
parte de esos honorarios van destinados al fondo social ruso para ayudar a
aquellos que son perseguidos en la Unión Soviética y a sus familias. Y de
diversos modos, nosotros enviamos estas ayudas a la Unión Soviética.
Para los hombres
occidentales, para ustedes, es muy difícil comprender estas cosas. En Occidente
le pueden meter en la cárcel, pero no le pueden echar a uno de su trabajo por
sus convicciones, por sus creencias, y si es que le echan a uno por ello puede buscar
un nuevo trabajo. Pero nosotros tenemos un único patrón, el Estado, y si este
patrón decide no admitir a una persona, no será admitido en ninguna parte. La
familia no puede vivir, porque se muere de hambre.
Mi residencia en Zúrich
se debe principalmente a que he escrito un libro sobre Lenin en Zúrich, que se
acaba de publicar, y fue precisamente en Zúrich donde encontré todos los
archivos que sólo se podían hallar allí.” (Zúrich y Ginebra
fueron durante varios años refugio del exiliado Lenin, antes de la Revolución
de Octubre.)
Informaciones, 22 de marzo
de 1976, pp. 20-22.