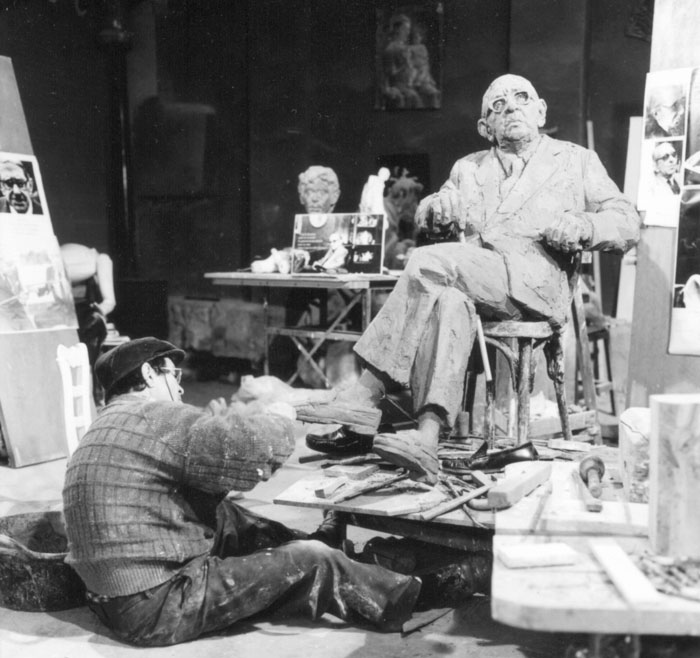 César Alonso de los Ríos: ... vuestro cambio, el tuyo, fue lento.
César Alonso de los Ríos: ... vuestro cambio, el tuyo, fue lento.Gonzalo Torrente Ballester: Tuvimos que asimilar muchas cosas. La eficacia del sistema democrático, el liberalismo que considerábamos maldito...
CAR: E ibas teniendo hijos. Te casaste muy pronto, y en cuanto enviudaste volviste a casarte y a tener más hijos. A ti te han disculpado las debilidades políticas por la necesidad de tapar tanta boca. ¿Cómo vas a remediar este tipo de defensas morales?
GTB: Es verdad. que yo necesitaba la crítica de de teatro en Arriba para completar el sueldo de catedrático. Pero no creo que fuera un crítico amable.
CAR: Por supuesto. Me refería a la necesidad que tenías de seguir colaborando con el Movimiento incluso después de los sucesos de 1956.
GTB: Yo participaba de la evolución de mis campaneros de generación.
CAR: Rompiste con motivo del «contubernio» de Munich. *
GTB: Me rompieron. Yo me limité a asistir.
CAR: Lo que sí se ha criticado es tu sectarismo literario en tu famosa Literatura Española Contemporánea, y perdóname. Tu oportunismo. Los cambios en las valoraciones de ciertos escritores son llamativos, a veces escandalosos. La comparación entre la edición de 1949 (Afrodisio Aguado) y la de 1963 (Guadarrama) es llamativa.
GTB: ¿Acaso tú piensas ahora lo que opinabas de alguien hace unos años?
CAR: Me refiero a los criterios. Para, ti hay dos Alberti: el burgués y el proletario. Pones el compromiso político por encima de la obra de tal modo que no llegas a valorar el Alberti surrealista, el mejor de todos posiblemente el de Sobre los ángeles. Según tú, los cambios de Rafael Alberti se debieron a «un movimiento obediente a impulsos y solicitaciones externas».
GTB: Es innegable que la militancia afecta a parte de la obra de Alberti.
CAR: Es obvio. Lo que no entiendo es que su ideología te llevara a ti a minusvalorar una parte de su obra. Pasando a otro autor, en la edición de 1949 incluiste entre los ensayistas a José Antonio Primo de Rivera.
GTB: Era un pensador político de una inmensa influencia.
CAR: ¿Por qué, entonces, le hiciste desaparecer en la edición de Guadarrama? Con Manuel Azaña te pasaste, y no precisamente por razones literarias. En ese caso intervino el Torrente político. Perdóname si leo las palabras que le dedicaste: «Día llegará en que pueda ponerse en claro, con documentos fidedignos, cómo la vida secreta de este intelectual típico determinó su comportamiento como político: ejemplo elocuente su biografía del peligro que encarna, para una sociedad indiferente a la vida del espíritu y a sus representantes, el menosprecio y el desdén.- Muchos años de oscuridad, de trabajo intelectual casi subalterno, incubaron en Azaña el resentimiento».
GTB: Azaña había sido un ser desdeñoso, y nosotros le pagamos con la misma moneda. Todos los de mi generación. Fue un político dañino y era muy difícil escapar por mi parte a lo que podríamos llamar un ajuste de cuentas en los años cuarenta. Por otra parte, no era un buen novelista.
CAR: El jardín de los frailes es un libro hermoso, pero no estamos aquí para discutir sobre eso. Estamos hablando de la incidencia de la política en la crítica literaria. Con Ortega y Gasset fuisteis excesivamente exigentes en los primeros cuarenta.
GTB: No podíamos olvidar que el filósofo que había con, tribuido decisivamente al triunfo de la Segunda República tardó demasiado en rectificar. El texto de José Antonio Alabanza y reproche de José Ortega y Gasset daba un planteamiento muy equilibrado.
CAR: Por cierto, ese texto desaparece en la edición de 1963. El falangista Mourlane Michelena también desaparece en la segunda edición. A Max Aub no le metes en la primera, al igual que a Rafael Dieste. Y te cargas a Foxá en la segunda. Me parece una concesión inaceptable.
GTB: Hoy reharía mi panorama una vez más. ¿Qué quieres que te diga? Uno cambia de criterio y no sólo por razones políticas.
CAR: Sin embargo, como crítico de teatro yo pienso que nunca tendrías que hacer rectificaciones por razones políticas. Tu Teatro Español contemporáneo es un ejemplo en este sentido. Puedes acertar o no, pero no haces ajustes de cuentas. Es verdad que en 1957 ya las cosas estaban más tranquilas.
GTB: No me fue fácil ser independiente en mi sección de Arriba. El teatro era el instrumento político y cultural más poderoso en los años cuarenta y cincuenta.
CAR: Hiciste una valoración global de la cultura en el franquismo con motivo de los veinticinco años del Régimen, fuiste muy positivo. ¿Te arrepientes ahora? .
GTB: No. En líneas generales, no. Hubo censura y aislamiento pero a pesar de ello no fue un páramo cultural. La prueba es que, si hacemos una comparación con lo que ha venido después, hay que admitir que no han sido superados los resultados ni en las artes plásticas, ni en el cine, ni en el teatro, ni en la música, ni en el pensamiento. Es duro decirlo, pero es así.
CAR: Coincides con Julián Marías en estas estimaciones.
GTB: Por supuesto, el exilio. supuso una pérdida enorme y la censura tuvo consecuencias lamentables. Dicho esto y después de un repaso pormenorizado y global, hay que concluir que ha habido una exaltación exagerada de la «cultura republicana», que no hubo una explosión respecto a la de la Restauración Y concretamente de la Dictadura de Primo de Rivera. Obviamente, en la inmediata posguerra hay un parón, un hiato muy fuerte. No se puede medir la cultura de un país desde los criterios políticos. No hay una relación inmediata entre libertad y creación, entre democracia y cultura, entre dictadura y creatividad. A veces los estímulos van por otro lado.
CAR: Además, se ha hecho una contabilidad cultural rara al considerar exiliados a escritores y pensadores como Ortega o Marañón, y se han pasado por alto personalidades como Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Azorín, Zubiri.
GTB: Se hizo una mitificación de ciertos nombres, algunos de ellos surgidos como creadores en el exilio. A veces excesivamente valorados, como Ayala, Max Aub, Andujar ... Pero si de la comparación de la cultura del franquismo con la anterior a la guerra pasamos a la comparación con la que ha venido después de la transición ¿qué podríamos decir?
CAR: Globalmente no se puede afirmar que haya habido no ya una explosión cultural sino más bien hay que reconocer que apenas ha salido nada significativo en alguno de los campos.
GTB: ¿Recuerdas la cantidad de magníficos originales que tantos y tantos tenían en el cajón? Ah, cuando llegara la libertad ...
*Gonzalo Torrente Ballester, apoyó a Dionisio Ridriejo en el "contubernio" de Munich en 1963, lo que le costó la sección de teatro de Arriba.









