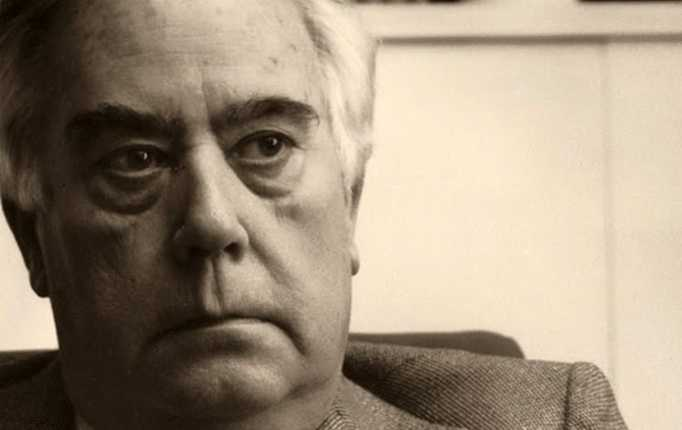Conversación
con Joan Perucho
La
imaginación bizantina y otras historias
Aunque la obra del
escritor catalán Joan Perucho (1920) ha sido prácticamente traducida en su
totalidad al castellano, sigue siendo, de forma incomprensible, un escritor divulgado
escasamente entre minorías, más allá de las fronteras originarias.
Perteneciente a una brillante generación de poetas como son Joan Brossa, Josep
Plau i Fabra —con quienes, por otro lado, enlaza a través de la magia del
primero, y con los «Poemes de l’alquimista» del segundo—, Gabriel Ferrater,
Salvador Espriu o Joan Vinyoli, se retira muy pronto de este campo, tras
publicar cuatro libros: «Sota la sang» (1947), «Aurora per vosaltres» (1951), «El
médium» (1954) y «El país de les maravelles» (1956). En el campo de la
narrativa catalana actual, muy pocos autores —en el caso español esto se
reduciría a Cunqueiro— han tratado con su constancia y devoción esa tradición literaria
normalmente calificada como «fantástica». Sólo casos aislados, contemporáneos
suyos, como el excelente Jordi Sarsanedas y Pere Calders, ha frecuentado estos
parajes.
LA obra en prosa de Joan
Perucho, caracterizada por su afición a las «historias apócrifas», comienza en
1953, con la poética «Diana i la Mar Morta», a lo que seguirá «Amb la
técnica de Lovecraft» (1956), ambos incluidos en el volumen «Roses,
diables i somriures» (1965). Asimismo, tiene una trilogía, especie de «Historia
Natural», formada por «Els balnearis» (traducida en 1963, como «Galería
de espejos sin fondo»); «Botánica oculta» (1969), y por «Monstruari
fantástic» (traducido como «Bestiario fantástico», en 1977). Hasta el
momento, tiene en su haber dos novelas: «El llibre de cavalleries» (1957),
traducido al castellano en 1968, y «Les histories naturals» (1960),
también en versión castellana del 1978. Colaborador frecuente en la Prensa de
Barcelona —«La Vanguardia», «El Periódico»— tiene también
publicados diversos libros y ensayos sobre arte —de 1960 a 1969 llevó en la
revista «Destino» una sección titulada «Invención y criterio de las
artes»—, gastronomía, o erotismo («La sonrisa de Eros», 1968). Su última
obra aparecida es «Museu d’ombres» (Edicions 62. Barcelona, 1981).
En esta entrevista
también se habla, y puede muy bien servir cómo homenaje póstumo del también
escritor, gastrónomo y erudito Álvaro Cunqueiro. Con él se ha ido una parte
irrecuperable y espléndida de nuestra literatura, llena de poesía, ingenio y
una ingente vastedad cultural, nunca reconocida con todo su merecimiento, Sus
innumerables personajes y aventuras míticas fueron verdaderamente
inverosímiles, por el contrario de Perucho, que como dijo en su día el
historiador Antón Comas —igualmente desaparecido hace muy poco— introduce el
dato apócrifo, subrepticia o descaradamente, con la condición tan sólo de que
éste sea verosímil. No olvidemos que Perucho es un espíritu sabiamente
iluminado por la Ilustración, pero reencarnado en las travesuras de un «gnomo»
al que la nariz no le crece por decir mentiras.
—Usted y el recientemente
desaparecido Álvaro Cunqueiro son autores de una rara y continuada coherencia,
dentro de toda ao dispersión, en nuestra literatura. Aun condenados a un no
buscado localismo, representan una vía muy concreta de lo imaginarlo y lo
fantástico. La paradoja es que, probablemente, se conoce más en nuestro país
autores «paralelos» como son Calvino y Borges...
—En este tema de la
literatura que usted toca, ahora aparentemente, se dice que en la gente está de
moda otra vez «la imaginación», pero yo no lo veo, porque me parece que es más
una actitud. Por ejemplo, yo fui el primero que en España habló de Lovecraft en
una «plaquette» publicada con el nombre de Amb la técnica de Lovecraft.
Lo mismo puede suceder con Bataille, a quien yo leí hace muchísimo tiempo y le
dediqué la imaginaria Noticia de madame Edwarda y de un joven escritor.
Ahora estoy desconcertado porque ponen de moda a un Paul Valery, pongamos por
caso. Respecto a la de coherencia en una obra, yo no me he traicionado nunca
desde que empecé a escribir, al no perseguir, de una manera inmediata, el
éxito, o lo que viene a llamarse «promoción de una obra». He escrito
siempre porque me he encontrado a gusto en lo que hacía, y me gustaba. Ese ha
sido todo mi objetivo y nada más. A la larga, me he encontrado con que, aparte
del valor, muy relativo, de mi obra, creo que el mundo que he ido creando puede
tener una cierta coherencia, Y creo que esto sería también aplicable a Cunqueiro.
A mí, Borges me gusta, pero no es mi favorito. Es tan inteligente que lo
encuentro helado. No me acompaña; admiro su inteligencia, esa presunción que
tiene, pero no me es cómodo, no me resulta «cariñoso». Así como, por el contrario,
Cunqueiro tiene una gran magia verbal. Su primer libro con una unidad y un
mundo coherente fue Las crónicas del Sochantre, del 1957, fecha en la
que salió también el primer libro mío, el Libro de Caballerías.
Contactamos por carta y desde entonces nos hicimos grandes amigos, a pesar de
que él fuera diez años mayor que yo. El poseía un barroquismo exaltado, cosa
que no tengo yo, que soy más mediterráneo, más racionalista. A mí siempre me ha
gustado jugar con el equívoco. Aunque la gran tragedia, tanto para Cunqueiro
como pana mí, es que hemos sido unos espíritus universales. El localismo no me
dice nada, de todas formas es evidente que uno siempre tiene unos padres, una ciudad
natal. Pero entre los nacionalistas de los dos sitios siempre hemos estado mal
vistos generalmente, por el hecho de escribir también en castellano y no
dedicarnos exclusivamente a los temas de aquí. Aunque la vida de un artista normalmente
tiene que ser «universal», el escritor que está en Barcelona, si no
trata de temas muy locales y está infiltrado dentro del concepto, o lo que se
entiende por concepto, de la literatura catalana, entonces para la gente de
aquí no es un «puro». Pero también será desconocido para el resto del país:
las cosas se siguen ignorando si no se está dentro de un movimiento de
traducción o eres de un partido político determinado. El caso es distinto para
los independientes. Por ejemplo, un poeta catalán en castellano que siempre fue
muy conocido en España es Juan Eduardo Cirlot. Fue un hombre entre dos aguas,
no era apreciado ni por los de aquí, ni por los de allá. En definitiva es lo
que pasaba con Cunqueiro —con él menos, claro— y conmigo.
—Algunos sectores del
público quizá mantuvieron algo relegado a Cunqueiro por cuestiones
ideológicas...
—Esto es una tontería,
porque dentro de cincuenta, sesenta o cien años quién se va a acordar de todo
eso. Lo que importa as la obra que queda. Dante mismo, ¿quién sobrio contestar
si era gibelino o güelfo? Cirlot también estuvo relegado porque no iba con el
momento político de entonces. Yo he procurado prescindir siempre de todo eso
Cuando uno es joven sí que hace ilusión que te dediquen artículos y demás, pero
llega un momento que uno está más allá del bien y del mal. Dan igual todas las
últimas satisfacciones.
—Hay una frase muy
significativa de Patrice de la Tour du Pin que dice: «Los países privados de
leyendas están condenados a morir de frio». Cunqueiro y usted, y vuelvo a
los dos únicos casos de nuestra literatura actual a los que se les puede
aplicar esto han sido los nuevos recreadores e inventores de mitos y leyendas.
¿Cuáles cree que serán las leyendas y los mitos que dejarán nuestro tiempo y
nuestros pueblos?
—No va a quedar nada en
absoluto. Tanto a Cunqueiro como a mí, no nos ha importado ni nos ha interesado
el futuro. Porque si hemos de ver el futuro con los ojos de ahora, es horripilante.
No me interesa si ha de ser como lo que vemos ahora y mis inclinaciones nunca
han ido por ahí. Prefiero, igual que hacía Cunqueiro, el pasado, que en cierta
manera nos explica un poco lo que somos lo que eran nuestros abuelos. Ese tipo
de cosas que a mí me hacen vivir. Yo no sirvo para escribir sobre nuestro
tiempo. No me interesa.
—Sus escritos, en la
mayor parte, son un particular cruce de géneros, pero sus comienzos fueron en el
campo de la poesía, que abandonó pronto, incluso el género novelístico, escuetamente,
lo ha cultivado poco, cuál es la razón?
—Efectivamente, yo empecé
con la poesía, pero se me fui transformando poco a poco. Empecé concretamente
con lo que se llama «canto». Y veía quo cada vez se me iba poniendo más
difícil, porque en los versos iba introduciendo formas coloquiales, frases
hechas de la calle. Quizá también porque mis lecturas se iban haciendo más
dilatadas, se iban extendiendo y quizá por el influjo de Eliot con The Waste
Land. Entonces vi que el verso se me iba destruyendo, y pensé que lo que en
realidad pasaba es que el poema se me rompía para dar paso a la narración. Fue
cuando solté, por fin, el verso en la actitud de canto, en la actitud
convencional del poema, que se me desataba en una prosa Mi primer paso fue una
prosa todavía muy poética, que era Diana i la Mar Morta, que en
castellano se llamó Notas para una memoria de la infancia. De todas
formas, también el papel del poeta en nuestra sociedad ha cambiado. Antes, en
tiempos de Maragall, por ejemplo, se mimaba a los poetas, se les oía con
deferencia y con admiración» se les invitaba a las reuniones. Entonces la
poesía cumplía una función, lo otro me parece una herejía. Los poetas, ahora,
sólo se leen entre ellos. Aparte esto, la razón por la que no he escrito más
novela es simple; y es que yo nunca me he considerado ni como novelista, ni
como narrador, ni como poeta. Yo soy un «hombre de letras» más que nada.
Mi literatura es como una acotación a mis lecturas. Me gusta mucho más leer que
escribir. De todas formas, ahora mismo tengo una novela recién acabada. Las
aventuras del caballero Kosmas. Tengo otras dos nóvalas y ésta cerrará el ciclo.
En realidad, ésta sería la primera del ciclo: la Cataluña pre-románica; ocurre
en Barcelona y Gerona, aunque empieza en Cartagena. Con El libro de
caballerías represento la época medieval, y con Las historias naturales,
el periodo de la Ilustración y el recobramiento cultural de Cataluña, la Renaixença.
—¿Cómo se entroncaría en
el conjunto de su obra el tema de esta nueva novela?
—Las aventuras del
caballero Kosmas es una novela bizantina, hay una acumulación de aventuras.
Con ésta serán tres mis novelas y no quiero hacer más. El protagonista es un
recaudador de contribuciones bizantino que llega a España, concretamente a la
capital del Bizancio hispánico, que es Cartagena. Este hombre tiene una
cualidad: detecta, por una rara intuición, la herejía en cualquier escrito
donde se halla oculta. Tiene ese entusiasmo de los neófitos. Es de Antioquía.
es siriaco, un bizantino asiático, y su tío, un gran estratega del Imperio. Su
afición preferida es hacer autómatas; entre ellos, su última creación es una
cigüeña que recita el Evangelio en las cuatro lenguas del imperio: el latín, el
griego, el copto y el siriaco. A su vez, junto a él, por poseer esa rara
virtud, hay un demonio perfumista llamado Arnulfo, que tiene la misión de
inquietarle: le pone notas en los libros, firmadas por Arnulfo, y se establece
una cierta guerra dialéctica. Se hace muy amigo de San Isidoro de Sevilla, que
hasta ser expulsado con su familia vivía en Cartagena. Un día parten en busca
de una ciudad inexistente, que se les aparece cuando San Isidoro está
transcribiendo el acta de un mártir. Surge de la tierra envuelta en piedras
preciosas. Dentro de ella se encuentra la fuente de la juventud, y Kosmas, sin
saberlo, queda inmunizado contra la vejez... En el III Concilio de Toledo, al
que acude, causando gran admiración, precedido por su fanfarria de autómatas que
tocan tubas, citaras y otros instrumentos, conoce a un monje godo, obispo de
Gerona, llamado Miciaro y que hizo una crónica, La historia de los godos.
Este le invita a Gerona y allí conoceré a una dama que perseguirá toda su vida,
la dama Egeria, la cual escribió una larga narración. La peregrinatio ad
Santa Loca, un relato apasionante. Cuando firman los esponsales, la dama
Egeria, junto a la cigüeña que a él le habían regalado, desaparecen como por
arte de encantamiento. A partir de ahí todo será la búsqueda de la dama, a
través de las pistas que le va dejando el demonio Arnulfo. Es una novela llena
de citas de los padres de la Iglesia, y ahora que estamos tan abocados a las
procacidades, una novela muy blanca, muy «eclesiástica» ... También he
procurado introducir, como otras veces, el humor y la poesía. Por ejemplo, una
de las veces que el protagonista llega al desierto, a Tebas, donde vivían los
telobitas y los eremitas, conoce a San Antonio, a San Macario y a San Pacomio.
En la cuna de San Pacomio son tan espirituales que están todos hacinados en el
techo de la Iglesia, porque han perdido peso. Llevan una cuerdecita colgando del
tobillo, porque para hablar y mantener conversaciones filosóficas con uno de
ellos, se le tiene que bajar.
—En el último libro publicado,
Museo de sombras, comienza con varias citas sobre la verdad y la
mentira, y, en concreto una, hace referencia a «los falsos cronicones».
Usted, por el contrario de Cunqueiro, que se entregó mucho más a los «imposibles»,
siempre ha jugado con las dualidades dentro de la Historia introduciendo sus
propias sombras y equívocos...
—Como ha dicho antes, a
mí me gusta jugar con el equívoco, que el lector no sepa nunca dónde pisa, si
es tierra firme o si emplaza a ser un poco pantanoso, y se va hundiendo en el «terrain
vague». La ironía también podría ser un escape de la realidad,
aunque la mía es una ironía francesa, un «pince-sans-rire», un poco «caché»,
muy púdica. Incluso mis demonios no son portadores del Mal, ni del terror
entendido como ahora, simplemente hacen divertida la vida... En mi último libro
me he visto obligado a poner esas citas pera que luego nadie lo llame «engaño».
El lector avisado ya ve la ironía con que se trata, pero hay gente que se lo
cree todo. En mi libro Botánica oculta había una historia en la que
salía lord Stanhope que está en un jardín con una carnívora. Lleva su chistera
y está fumándose un puro, y está esperando al premier británico con el servicio
de té puesto, sin saber que la carnívora está detrás. Entonces, ésta se abate
sobre él y lo devora. Cuando llega el premier se encuentra con un espectáculo
espeluznante: ve al pobre lord Stanhope convertido en esqueleto, pero
conservando el puro humeante y la chistera. Esto se ve en seguida que es una
broma literaria, pero hay gente que me ha escrito, diciendo: «cómo ocurrió
esto, porque hemos astado buscando en la Enciclopedia Británica y lord
Stanhope no murió de esta forma...». Parece imposible pero me ha pasado
muchas veces. Con San Simeón el Estilita también me escribieron unas cosas
rarísimas, y también después, con un personaje que me inventé y que se llamaba
Arístides Cardellach. Es lo mismo que el dietario que me invento en este último
libro de Octavi de Romeu, que es Eugenio d’Ors. Cuando d'Ors se quería citar a
al mismo —por una cosa de pudor, para no decir «como digo yo»— se inventó
un personaje que se llamaba Octavi de Romeu, y entonces decía «como dice Octavi
de Romeu».
—¿Cómo cree que ha
tratado la crítica de este país a su obra?
—Bien, por lo menos en
Barcelona no me puedo quejar; se me he tratado puntualmente. Suelo tener, sin
embargo, una crítica distante, fría, pero buena. Lo que pasa es que yo no soy
popular, ni puedo serlo.
Mercedes Monmany, Pueblo
(Sábado literario), 4 de abril de 1981, pp-1-2.